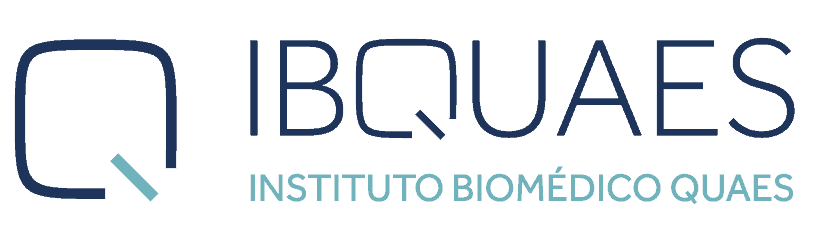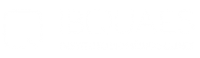Enfermedad de Parkinson y genética
31 mayo, 2018
Descrita por primera vez en 1817, el Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Aunque en su origen su prevalencia era baja, actualmente es el segundo desorden de estas características con mayor presencia en la población (por detrás del Alzheimer) debido, en gran parte, al aumento de la esperanza de vida. Según cifras oficiales, la enfermedad de Parkinson afecta a un 1% de los europeos mayores de 50 años.
¿Cuáles son las causas del Parkinson?
Aunque sus causas se desconocen, existen estudios epidemiológicos, en modelos humanos y animales, que muestran la importancia de ciertos factores ambientales en la aparición del Parkinson, entre ellos la exposición a algunos pesticidas, lo que justificaría su mayor presencia en determinados sectores laborales o grupos sociales.
También existe relación entre la aparición de la enfermedad de Parkinson y la mutación de determinados genes. Esta mutación aparece tanto en patrones de herencia autosómica dominantes como recesivas, y pone interés sobre esos genes aunque únicamente representan entre un 5 y un 10% de los casos, son claves para el conocimiento del Parkinson hereditario o espontáneo. De hecho, dentro del llamado ‘parkinsonismo esporádico’, también hay cierta susceptibilidad genética teniendo en cuenta que muchos productos tóxicos son capaces de bloquear o modificar diferentes procesos biológicos.
Factores genéticos de la enfermedad de Parkinson y del Parkinson hereditario
Hasta ahora, se han descrito dos tipos de genes relacionados con el Parkinson:
Genes causales
Se trata de formas génicas puras de la enfermedad causadas por la herencia de un gen mutado. Concretamente, se han detectado 6 genes claramente implicados en la enfermedad de Parkinson, aunque existen al menos otros 10 también relacionados con ella. Aun así, se estima que el Parkinson hereditario representa un porcentaje muy bajo de los casos (únicamente alrededor de un 3%).
Uno de esos genes hereditarios es el parquin o parkina (PARK2), que actúa de forma autosómica recesiva. Es decir, que el enfermo ha recibido una copia del gen por parte de padre y otra por parte de madre. Este gen juega un papel fundamental en la aparición de la enfermedad, y está presente en un 50% de los casos de Parkinson hereditario. El gen PINK1, con sus mutaciones de carácter recesivo (como las E240K o L489P), también tiene relevancia debido a su interacción con la parkina.
Otro de los factores genéticos vinculados al Parkinson es la proteína α-sinucleína, localizada fundamentalmente en el neocortex, el hipocampo y la sustancia negra (aunque también se puede localizar en otras regiones cerebrales). Este gen fue el primero implicado en el Parkinson hereditario debido a su aparición en cerebros de enfermos analizados postmorten. Puesto que se trata de un gen de carácter autosómico dominante, tan sólo es necesario un progenitor con el gen mutado para que sea hereditario.
Por último, la dardarina (LRRK2 – leucine-rich repeat kinase 2- ) también aparece como un factor genético asociados a la enfermedad de Parkinson. La dardarina es una sustancia abundante en el cerebro y otros tejidos. Su papel funcional no está claramente definido, pero sabemos que es importante para reacciones que requieren interacción proteína-proteína, para determinados procesos de transducción de señales, para la estructura del citoesqueleto y para funciones de aclarado celular mediante autofagia.
Genes de susceptibilidad
Estos genes no son suficientes por sí mismos para causar la enfermedad de Parkinson, pero aumentan sus probabilidades de desarrollo. El porcentaje de riesgo es imposible de definir, pues depende de múltiples aspectos aunque cuantos más de ellos tiene una persona, mayores probabilidades existen de desarrollar la enfermedad. De hecho, el 97% de los casos de Parkinson se deben a la influencia de los genes de riesgo y no a la acción directa de los genes causales.
Primeros síntomas del Parkinson y desarrollo de la enfermedad
La enfermedad de Parkinson es un desorden crónico y degenerativo que se produce cuando las células nerviosas del área cerebral que controla el movimiento mueren o sufren algún deterioro. Estas células se encuentran dentro de una sustancia negra llamada ganglios basales, responsables de la producción de dopamina. La dopamina ayuda a los movimientos del cuerpo y regula el estado anímico de una persona. Una de las consecuencias de que estas células cesen su función es que el cerebro deja de enviar mensajes a los músculos para moverse de forma natural.
Tal y como confirma la Fundación de Parkinson estadounidense, los primeros síntomas del Parkinson son prácticamente imperceptibles. Muchos de ellos empiezan únicamente en una parte del cuerpo y se van “extendiendo” al resto, como dolor en las articulaciones, dificultades para realizar movimientos y agotamiento. Pequeños temblores, estreñimiento, dificultades para andar, insomnio, voz baja, falta progresiva de expresión facial o encorvamiento de la espalda también forman parte de la sintomatología inicial de la enfermedad, junto con la irritabilidad y la depresión.
En todo caso, la enfermedad de Parkinson es multifactorial y sus síntomas, de forma aislada, no tienen por qué relacionarse con ella. Sin embargo, si éstos se aprecian en conjunto, es posible que la persona desarrolle la enfermedad.
Entre los síntomas del Parkinson habituales y que se van agravando con el tiempo destacan:
- Temblor.
- Rigidez muscular.
- Brandicinesia y acinesia (pérdida de movimiento espontáneo, uno de los síntomas más incapacitante de la enfermedad).
- Inestabilidad.
- Depresión.
- Dificultades para tragar.
- Problemas urinarios e intestinales.
- Trastornos del sueño.
- Pérdida de expresividad facial.
- Rápido aumento o pérdida de peso.
- Hiposimia (incapacidad para apreciar o distinguir olores).
Por último, y al igual que ocurre con otras enfermedades neurodegenerativas, no debemos olvidar que el Parkinson está muy vinculado a la edad y que supone un notable deterioro de la calidad de vida de las personas afectadas. De ahí la importancia de la investigación para prevenir la enfermedad.
Curso especializado en Neurogenética
Desde IBQUAES, primera y única escuela europea de formación sanitaria especializada en disciplinas de imagen y genética, formamos a profesionales y compartimos conocimientos para contribuir al progreso de la formación y al avance de técnicas de diagnóstico en beneficio de los pacientes.
Nuestro curso en neurogenética, dirigido a neurólogos, genetistas clínicos, psiquiatras, biólogos moleculares, psicólogos, técnicos de laboratorio y personal de enfermería neurológica, ofrece formación sobre enfermedades neurodegenerativas y sus causas genéticas.
El objetivo es que los alumnos conozcan los genes y mutaciones más comunes que producen enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Parkinson, demencia tipo Alzheimer o diferentes ataxias o paraparesias espásticas.
Encontrarás más información sobre este curso en este enlace.
MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Preinscripción al curso
Si ya dispone de toda la información y desea realizar el curso, debe realizar la preinscripción